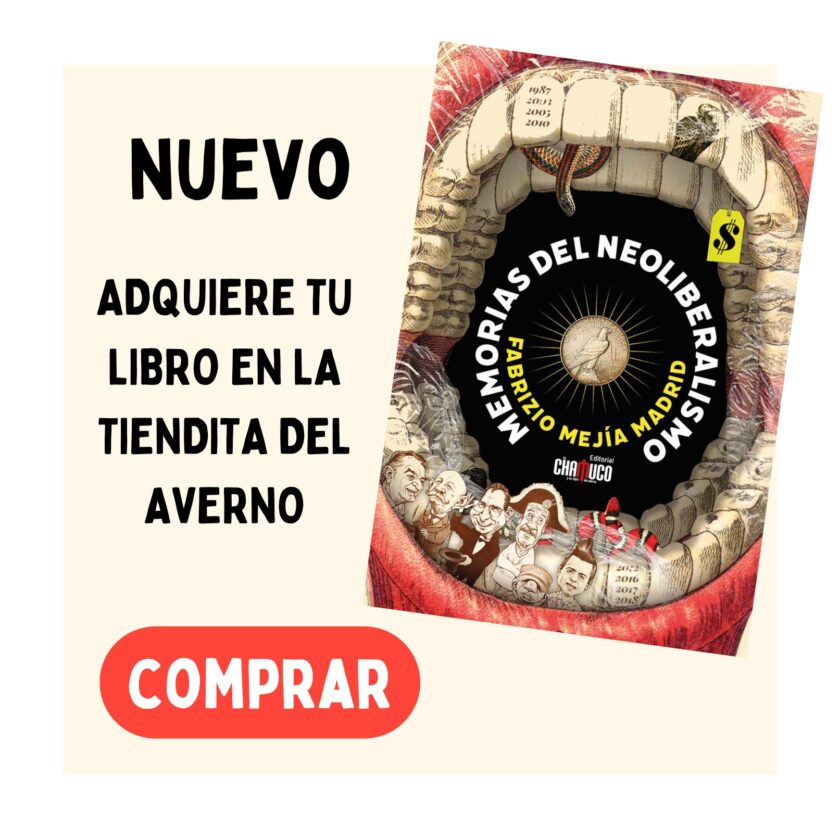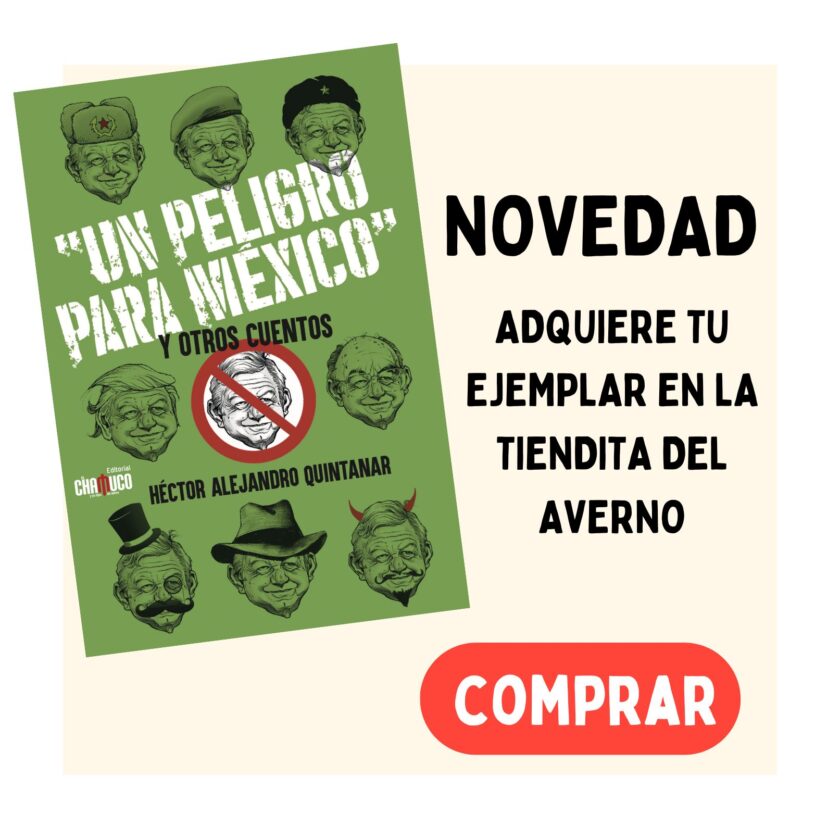(26 DE ENERO, 2022) Por Violeta Vázquez Rojas Maldonado.
El racismo y el clasismo ya no se pueden sostener abiertamente. Todos recordamos cómo, hasta hace algunos años, circulaban chistes racistas que ahora a nadie –o sólo a alguien que no ha vivido despierto la última década– podrían hacerle gracia. Esto no quiere decir que el humor racista o los estereotipos de la clase popular ya no existan o no se sigan explotando, sino que su uso abierto en el discurso público suele ser inmediatamente, y con razón, objeto de sanción social.
Todo esto, desde luego, no es consecuencia de un milagro ni, mucho menos, de un designio totalitario –como les gusta reclamar a algunos–, sino de años de reflexión y crítica, y especialmente de la práctica perseverante de reconocer y denunciar un aparato ideológico que asigna lugares en una sociedad desigual según los rasgos físicos de las personas, su ocupación, su nivel de ingreso, o alguna otra característica que no está en su voluntad cambiar.
Que las expresiones abiertas de clasismo y de racismo se asuman como condenables no quiere decir, sin embargo, que estas ideologías hayan sido desterradas de nuestra estructura e interacción social. Por el contrario, han buscado maneras de reproducirse y legitimarse en discursos no frontales, disimulados en otras asociaciones e ideas preconcebidas que se presentan como válidas y racionales.
Las sociolingüistas Virginia Zavala y Michele Back, en la introducción a Lenguaje y Racismo, advierten sobre este hecho: “El racismo clásico fue desacreditado después de la Segunda Guerra Mundial y, para sostener posiciones racistas en este nuevo contexto, fue necesario tomar distancia de este viejo racismo e inventar uno nuevo. En un nuevo supuesto contexto antirracista, se comenzaron a (…) legitimar las prácticas racistas apelando a lo cultural y no a lo racial”. Complicada como es en una sociedad como la nuestra la relación entre racismo y clasismo, creo que lo que dicen Zavala y Back también se puede extender a este último. A diario encontramos muestras de discursos que, fuera de toda racionalidad, buscan disimuladamente perpetuar ambos tipos de opresiones.
Es muy socorrido, por ejemplo, el supuesto argumento de que las personas con niveles educativos “bajos” no deben acceder a puestos de mando, pues éstos requieren habilidades técnicas que sólo se pueden obtener en la educación formal y, por lo tanto, deben respaldarse con un título. Es fácil ver la trampa detrás de este argumento. Por un lado, es verdad que la educación formal provee herramientas necesarias para algunas ocupaciones. Si alguien quiere construir un puente, es mejor contratar a un egresado de ingeniería que a alguien que sólo dice que sabe cómo construir puentes sin que conste por ningún lado cómo es que aprendió a hacerlos. Hay actividades que requieren preparación, eso nadie lo niega. La falacia está en asumir que todo cargo de gobierno es un cargo especializado y que esa especialización sólo puede adquirirse en la escuela. La premisa oculta es que la labor de gobernar, es decir, de gestionar lo público, sólo se puede encomendar a una clase selecta de egresados de las mejores universidades. Y, como sabemos, este conjunto casualmente coincide con el de la gente que tiene el poder adquisitivo para pagarlas. En suma, criticar la designación de un funcionario “porque sólo tiene la preparatoria”, como hicieron algunos con el nombramiento de Javier May al frente de Fonatur, no es otra cosa que un clasismo disimulado, pues en lugar de considerar, con base en la experiencia, si la persona ha mostrado capacidad de gestionar proyectos y manejar fondos –como lo hizo May al frente de la Secretaría del Bienestar–, se desacredita todo lo que pudiera saber con base en un rasgo único y determinante: no cursó una licenciatura.
Me baso en esta anécdota relativa a Javier May no porque sea el centro de la discusión, sino porque es una muestra concreta que ancla en la experiencia reciente el tema mucho más amplio y estructural de cómo se disimulan las ideologías clasistas y racistas. Podemos citar muchos otros ejemplos acaso menos frescos en la memoria, como aquel reproche tan repetido de que el presidente López Obrador no habla inglés. La excusa era que eso le impediría cumplir con sus funciones como mandatario, otro pretexto para justificar que gobernar es una actividad reservada a las élites que pueden pagar una formación de cierto tipo. La experiencia de tres años ha confirmado que esta supuesta “incapacidad” del presidente no era otra cosa que un prejuicio de clase. Baste recordar que su contrincante más visible en 2018, Ricardo Anaya, no ha podido explicar en ninguno de los idiomas que habla la naturaleza de sus negocios irregulares ni desmentir las acusaciones de corrupción que se le imputan.
Finalmente, el escándalo que quisieron propiciar contra la designación de Javier May por no tener estudios de licenciatura quedó, como siempre, ensordecido por el paso vertiginoso de las horas y de cosas más importantes que comentar. Pero queda asentado en el diario de la infamia nacional la arremetida de personajes como Max Kaiser y el caricaturista Francisco Calderón que, como es costumbre, sacaron a relucir que sus supuestos argumentos en contra de las decisiones tomadas dentro de la llamada Cuarta Transformación no son otra cosa que ideas preconcebidas que intentan perpetuar relaciones de dominación y de exclusión. Y esto no será la última vez que suceda.
El análisis de los discursos y la ideología no tiene como objetivo trivializar conceptos como “racismo” y “clasismo” para explicar todas las formas de discriminación, o para culpar de ellas a cualquier manifestación de crítica y disenso. Mucho menos se trata de erigirnos en “policías ideológicos” que señalen, desde un banquillo moral, todos los asomos que puedan interpretarse como racistas o clasistas en los discursos y los actos de los otros. De lo que se trata, pienso, es de entender cómo están conformadas las relaciones de desigualdad y desenmascarar los mitos que las justifican. Especialmente, se trata de revelar las premisas ocultas en ciertos discursos públicos, no para “cancelarlos”, sino para desmitificar su supuesta base racional y entender que lo que está detrás de algunas actitudes y motivaciones políticas no son verdaderos argumentos.

Violeta Vázquez Rojas Maldonado es Doctora en lingüística por la Universidad de Nueva York. Profesora-investigadora en El Colegio de México. Se dedica al estudio del significado. Ha publicado investigaciones sobre la semántica del purépecha y del español y textos de divulgación y de opinión sobre lenguaje y política.