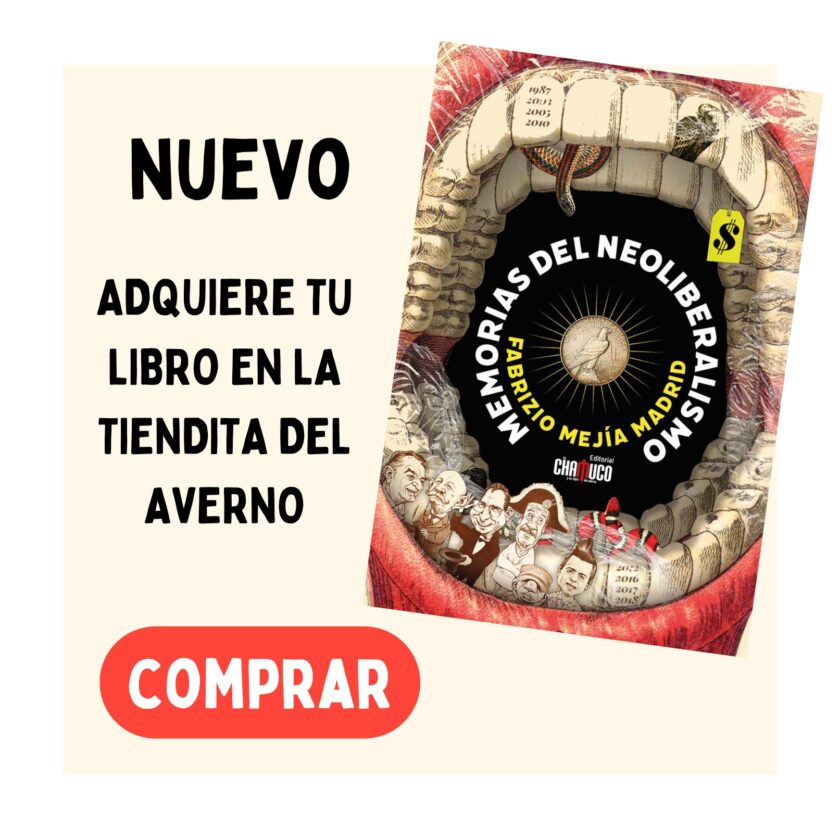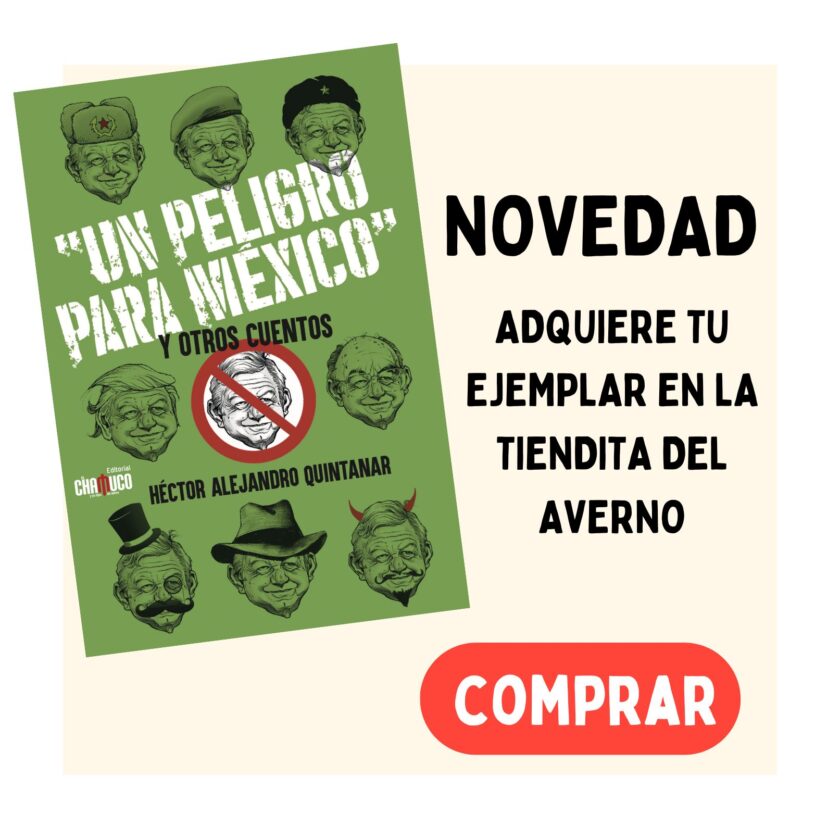(24 DE NOVIEMBRE, 2021) Por Violeta Vázquez Rojas.
Para que haya un cambio de régimen no basta que cambie el grupo que detenta el poder político. Tampoco es suficiente con que cambien las condiciones materiales de vida de la gente. Para que el régimen nuevo se consolide, dicen los que saben -y entre los que saben suele haber lectores de Gramsci-, hace falta que cambie el modo de pensar de la sociedad.
En cualquier proyecto de transformación social, pues, se deben reformular los valores políticos y morales, se redefine aquello que la sociedad considera que le es beneficioso y lo que le perjudica. Esta reformulación no se da espontáneamente, sino que es el resultado de una batalla cultural, que tiene como campo de acción el debate público. De manera importante, este cambio ideológico se debe dar por el consenso y nunca por la fuerza.
Por poner un ejemplo, el cambio social cuyo punto de quiebre fue la elección de julio de 2018 se basa en la identificación de un adversario común: la corrupción de las élites económicas y políticas. La corrupción es la práctica -legal o ilegal- de pasar los bienes públicos a manos privadas sin el consentimiento social y, según este diagnóstico, es la causa de la desigualdad, de la pobreza y de la mayoría de los flagelos nacionales. Así identificada, la lucha contra la corrupción generó un consenso a tal grado multitudinario que logró vencer las trabas que habían impedido el cambio de régimen en intentos anteriores. Estoy simplificando un buen trecho de la historia, pero espero al menos ganar con ello un poco de claridad.
El tema que nos ocupa es que, mientras que la Cuarta Transformación está convencida de que es necesario enfrentar una batalla cultural para cambiar ciertos patrones de pensamiento, quienes se oponen a ella se han enfrascado durante tres años en una batalla estrictamente semántica. Donde el nuevo régimen intenta instaurar conceptos que permiten describir y entender la realidad política, la oposición se apropia de los significantes, es decir, de la carcasa sonora de las palabras, las vacía de sus significados convencionales y las usa para describir lo que a ellos les conviene, aunque lo que les conviene no coincida con la realidad.
Regresando a nuestro ejemplo, la corrupción durante sexenios anteriores se entendía como una serie de prácticas individuales, detestables todas, sin duda, pero que se circunscribían a la esfera de lo privado. La lucha contra la corrupción tomaba la forma de campañas de televisión gazmoñas que sancionaban moralmente a quien daba “mordida” para acelerar un trámite burocrático o para deshacerse de una multa de tránsito. En la actual concepción de la corrupción, ésta se entiende como inherente al sistema económico e ideológico neoliberal, no como un hábito cultural extendido en la sociedad, sino como el sello del poder administrador de lo público coludido con las ambiciones de los privados. La misma palabra, “corrupción”, denota un concepto mucho más delimitado y poderoso en la nueva narrativa política, uno que es capaz de convertirse en un adversario público bien identificado.
En contraste, la oposición recicla palabras que sabe que ahora gozan de buen crédito y las usa para disimular detrás de ellas sus verdaderas convicciones. Hace unos días vimos a Claudio X. González describirse en una entrevista con Loret de Mola como “un hombre de centro progresista, más de izquierda que de derecha”. Sabiendo que esa declaración iba a provocar burlas, se apresuró a aclarar las motivaciones de su sorprendente definición política: él “cree en la necesidad de atender la salud pública, la educación, la seguridad…”, aunque todos conocemos cómo se han empeñado Claudio X. y sus organizaciones civiles en que esos derechos sean administrados como mercancías desde empresas privadas, así sea en calidad de “benefactoras”. También se confiesa creyente de “la cultura del esfuerzo”, es decir, un feligrés de la meritocracia, pilar ideológico del neoliberalismo, que está en la base del deplorable eslogan “el pobre es pobre porque quiere”.
Claudio X. no se molestó siquiera en destacar alguno de los significados convencionales asociados al concepto de “progresismo de izquierda” y atribuírselos, así fuera mintiendo. Se conformó con usar una palabra que sabe que goza de buen prestigio y se la colgó como etiqueta sin confirmar si el concepto que conlleva le acomodaba como descripción certera o ficticia.
Así como Claudio X. vacía el significante de la palabra “izquierda”, lo mismo hacen otros opositores connotados con términos como “golpe de Estado”, “autoritarismo” y “crisis de la democracia”, de los que seguramente hablaremos en otra ocasión.

Una de las razones por las que la oposición está tan descolocada es porque no pugna por defender su propio sistema de valores sociales, morales y políticos. No libra, pues, su propia lucha por la hegemonía, sino que se cuelga de la que se da desde el régimen gobernante. Una vez que éste reformula valores, contenidos y contrastes conceptuales en el debate público, la oposición, en un acto de parasitismo ideológico, retoma las palabras que vehiculan esos conceptos, las vacía de significado y se las cuelga como el impostor que en una reunión se pega en el saco la etiqueta con el nombre de otro.
Violeta Vázquez Rojas Maldonado es Doctora en lingüística por la Universidad de Nueva York. Profesora-investigadora en El Colegio de México. Se dedica al estudio del significado. Ha publicado investigaciones sobre la semántica del purépecha y del español y textos de divulgación y de opinión sobre lenguaje y política.